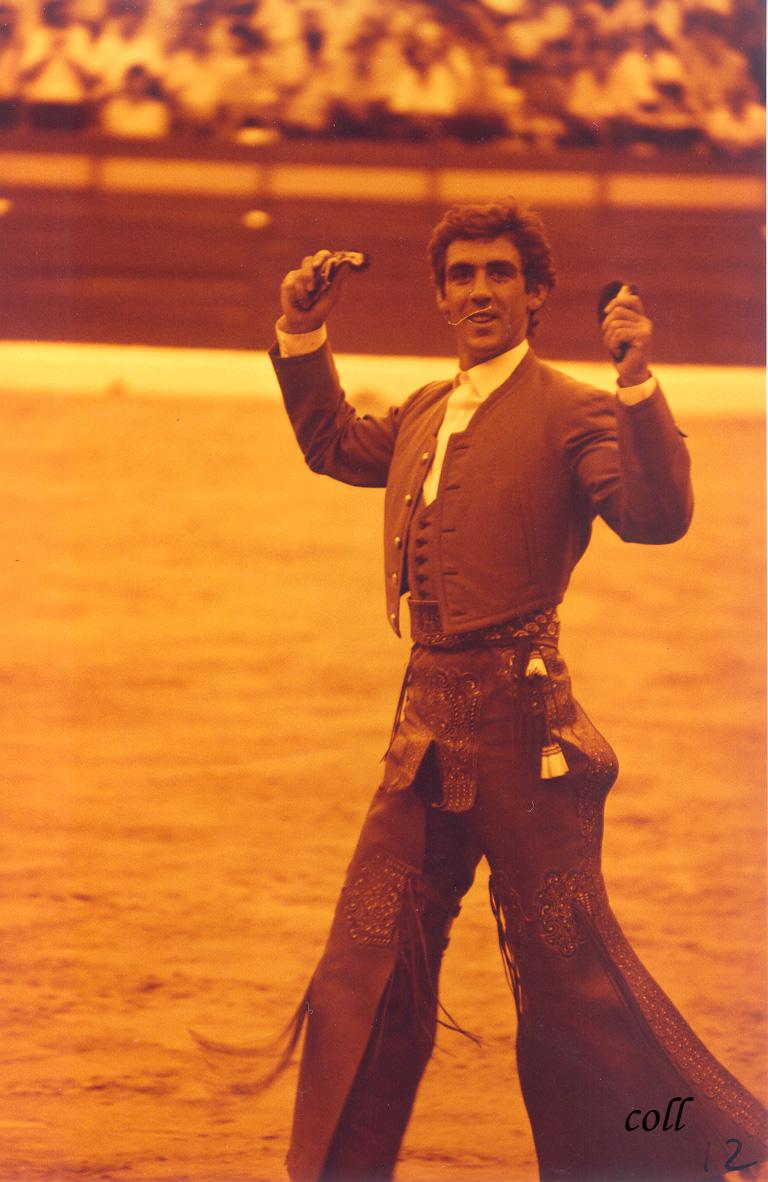Historia
La vida de un caballo torero
Escribir de uno mismo es siempre un ejercicio entre pretencioso y vano. Especialmente si uno no es muy dado a la conversación ociosa. Dicto estas líneas desde Estella (Navarra), donde vivo desde 1990 con mi cuidador y compañero, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Hoy me espera Madrid, la celebre Feria de San Isidro, donde ya estuve el pasado sábado. Modestia aparte, di una vuelta al ruedo y mi pareja salió a hombros camino de la puerta grande. A mí me dejaron en la cuadra. Ni soy rencoroso ni tengo ánimo para, humanos resentidos.
Empezaré por presentarme. Soy lusitano, de procedencia Veiga, negro, cuatralbo, con el hierro de Joao Batista. En efecto, soy caballo y luzco 12 primaveras. Rocín y para nada tan flaco como aquel primo lejano. De hecho, soy amante del buen pesebre. Cuando empieza la temporada, mi dueño (pues eso es, no forzaré eufemismo) me tiene a dieta. Tal cual. Pero lo peor viene ahora: me hacen correr sin descanso por aquello de la línea, una bonita estampa, lo llama él.
No me entretendré en polémicas. No quiero discutir. Los humanos, ¿qué sabrán ellos?, me califican de afable y bonachón.
Continúo: mi abuelo se llamó Firme, y mi padre, Nilo. Sin embargo, mi árbol genealógico luce cuajo: estoy emparentado con el famoso Opus, montura de Alvarito, y con Neptuno, el célebre caballo de Vidrié. Nací para esto. Aunque Pablo no las tenía todas consigo cuando me compró en la en la feria portuguesa de Golega.
Por entonces, mi ahora propietario buscaba un animal para el último tercio. Andaba detrás, así me lo ha referido muchas veces entre risas, de un equino poco hábil, que pasara por el toro, algo torpe, tripón y, sobre todo, barato. ¡Será posible! Me contendré, no procuro enfrentamientos. Me adquirió por 300.000 escudos de vellón. El antiguo propietario por lo menos demandaba 100.000 más así tras las dudas, vino la compra.
Cuando llegué a casa pude leer con facilidad la frustración en la cara de los familiares de Pablo. Tengo que destacar, nobleza obliga, que sólo él confió desde el principio en mí. De entrada, me utilizó únicamente para lo que me había adquirido: el poco lucido tercio del rejón de muerte. Pronto desarrollé la habilidad suficiente para dejar en evidencia a unos y otros, jamelgos y asnos. No se lea orgullo en mi última frase, es simple justicia. Así, poco a poco fui haciéndome mi hueco. La despaciosidad y temple son mis armas. Mi punto débil.
Todo sea dicho: sufro de los cascos. Los ruedos duros son mi tormento.
Sigamos. Y en esto llegó el año 1994. La temporada se presentaba gris. Lo intentamos, convencíamos, pero nada. No conseguimos meternos en ninguna feria importante. El vacío hasta Colmenar viejo. Ese pueblo madrileño quedará para siempre en mis crines. Como un centauro, jinete y caballo, Pablo y yo, alcanzamos nuestro propósito: el aplauso que precede al reconocimiento y, más importante, a los contratos.
Descendamos al dato: desde ese momento, cada temporada lidiamos entre 60 y 70 toros bravos, mansos, encastados y sin raza (los astados grandes son mi especialidad). De todo. Colocamos unas 250 banderillas y recorremos de norte a sur y de este a oeste alrededor de 5.000 kilómetros. Todo en un año. En una única temporada limpia de descanso. ¿Cómo en centauro?
Perdonen el entusiasmo, pero hay motivos. Puestos a ser nostálgicos -con mesura, por supuesto- recordaré mi triunfo el año anterior en Jerez y, ya entregados, los recién conseguidos en Sevilla y Madrid. En mi fuero interno, sin embargo, me quedo con los alcanzados delante del muy exigente (¡qué diferencia!) Público portugués: en Villaviciosa y, por descontado, mi querida y bella Lisboa. ¡Más banderillas! Me pedía en pie un tendido febril. Ocurrió en Agosto del 96. También, no me gustan las polémicas, se las pedían a Pablo.
En fin, mi nombre es Cagancho, como el torero gitano, pues torero soy. Por cierto, la
semana pasada fui padre por novena vez.
=====================================
Un Abrazo
Antonio Sánchez